Hay dos tipos de consultoría estratégica: la que aborda los retos aplicando un proceso —por ejemplo, design thinking—, y quien lo hace implantando un modelo concreto —OKR, Balanced Scorecard, 7-S, etc.—. Los playbooks aparecen en medio, cuando una organización ha atravesado un terreno incierto, ha aprendido qué funciona y decide codificarlo para repetirlo con calidad y velocidad cuando se encuentre en situaciones similares. Son, en esencia, un manual operativo que recoge cómo actuar en situaciones parecidas, incluyendo responsabilidades claras, criterios de entrada y salida, y los materiales necesarios.
Sin embargo, el concepto no nació en la empresa. “Playbook” designaba originalmente un libro de obras teatrales; más tarde se popularizó en el deporte —especialmente en el fútbol americano— como el cuaderno de jugadas que los equipos memorizan y ejecutan. Desde ahí pasó como sinónimo de repertorio táctico. Solo después dio el salto al mundo corporativo. Hoy es habitual hablar de sales playbook o marketing playbook o, por qué no, el HR playbook, con presencia en la literatura como Harvard Business Review, que ha tratado la noción repetidamente en la última década.
¿Por qué los playbooks son importantes?
Porque resuelven una tensión clásica cuando debemos decidir entre modelo o proceso para solventar un reto en nuestras organizaciones porque queremos la consistencia de un modelo sin caer en su rigidez. Un playbook permite precisamente que equipos distintos hagan las cosas bajo un estándar compartido, pero deja margen para la adaptación, por lo que, por un lado, reduce el tiempo de arranque en un proyecto, pero disminuye la dependencia de los denominados “héroes” individuales, que es cuando los resultados dependen de unas pocas personas -salvadores, que “salvan” las situaciones porque poseen un conocimiento tácito muy concreto o unas redes sociales difíciles de replicar por otros, lo que les convierte a menudo en demasiado imprescindibles. El problema es que, si esa persona no está, el proyecto falla.
El playbook hace explícito ese conocimiento tácito (lo necesario para elegir la mejor jugada, pasos críticos, plantillas, criterios de éxito…) y lo convierte en un conocimiento susceptible de ser compartido y de ser medible. Así, el resultado deja de ser la hazaña de una persona para convertirse en una capacidad organizativa, porque más personas pueden lograr resultados similares, y la organización aprende más y mejor.
Entender el playbook como puente ayuda a decidir cuándo usarlo. Usar un proceso para resolver un reto es idóneo cuando la ambigüedad del mismo es alta y la organización necesita aprender; el modelo es útil cuando el reto está muy acotado. El playbook conecta ambos mundos: toma lo ya validado por la aplicación del proceso, lo empaqueta en “jugadas” reutilizables y lo somete a un modelo de gobernanza.
Así, lo que empezó como un experimento con el proceso deja de serlo y se convierte en una capacidad organizativa.
¿Qué contiene un buen playbook?
No solo pasos. Empieza por el propósito y los principios que guiarán las decisiones. Define roles y momentos de intervención. Describe jugadas con información sobre cuándo aplicarlas y cuándo no, una secuencia operativa simple y una Definition of Done (qué significará que algo está hecho bien). Se acompaña de plantillas —guiones, correos tipo, canvas, dashboards—, incluye lo que hacer y lo que evitar, y establece métricas de éxito junto con límites o alertas. Finalmente, contempla posibles variantes, un espacio de preguntas frecuentes y un mecanismo de gobernanza para hacer los cambios necesarios en caso de cambios en el entorno.
El método para crear un playbook suele ser iterativo. Primero, destilar las evidencias, es decir, extraer del reto en el que se aplicó el proceso para solventarlo, qué funcionó de verdad, con datos y ejemplos concretos. Después, estandarizar la solución con “jugadas”. Luego, empaquetar los entregables. A continuación, definir métricas que traduzcan “lo que está bien hecho” en algo observable. Por último, probar con un equipo, ajustar y establecer una cadencia de revisión con un responsable claro. Ese ciclo convierte el playbook en un artefacto vivo (v1.0, v1.1…) y no en un mero PDF olvidado.
Conviene diferenciarlo de otras cosas. Por ejemplo, una política marca límites; un procedimiento describe un flujo paso a paso… pero el playbook orquesta decisiones y recursos a un nivel más estratégico y no tan operativo.
¿Cuándo merece la pena invertir en uno? Cuando la organización repite una actividad con resultados variables o cuando quiere escalar un piloto a varios. Y vosotros, ¿ya tenéis vuestros playbooks?
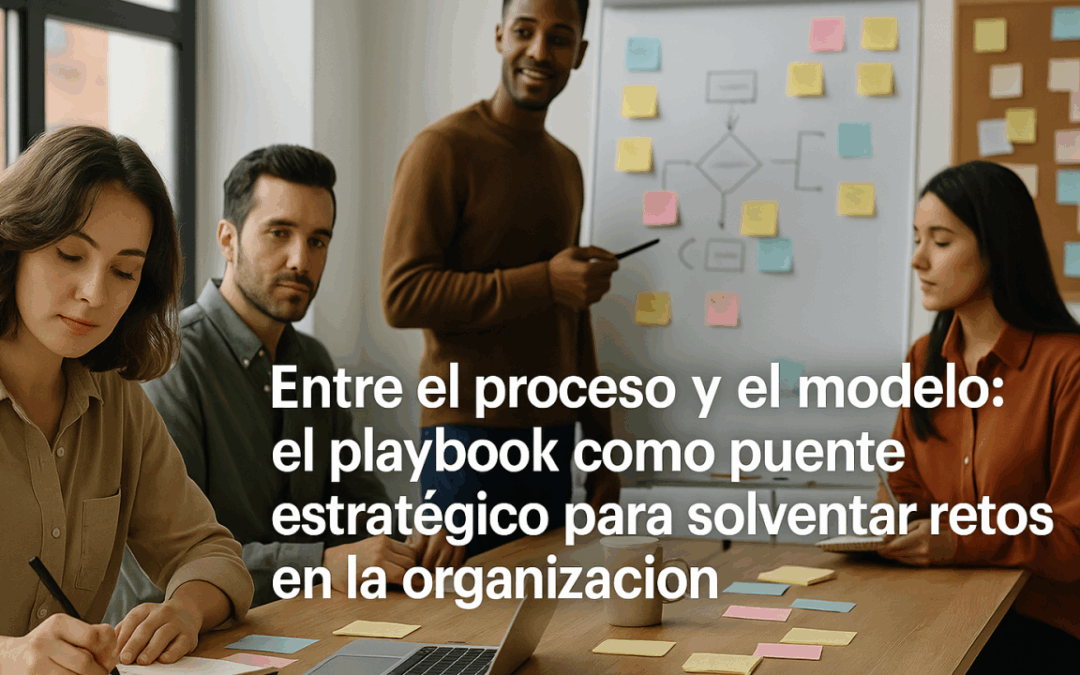
![Eva Rosell ⭐️ La nostra Barcelona més tecnològica [VOSE]](https://i.ytimg.com/vi/_eTI6WElIRk/sddefault.jpg)
![Patrick Torrent ⭐️ El propòsit en temps de crisis [Subtitulado castellano]](https://i.ytimg.com/vi/fycpSpVot3U/sddefault.jpg)
![Silvia Aparicio ⭐️ Empreses amb valors [Subtitulado castellano]](https://i.ytimg.com/vi/0YxuAXeBp58/sddefault.jpg)
